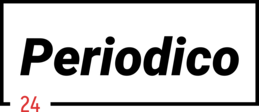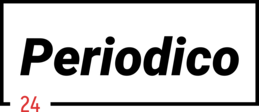Hay arte -y del bueno- en la música global, a pesar de que exista Bad Bunny, con cuya estética sonora, siendo respetuosos, no todos nos sentimos identificados. No obstante, aún en el territorio de lo global, podemos encontrar destellos de auténtica belleza, intuiciones poéticas y hallazgos de lenguaje. Incluso, a veces, podemos encontrar verdad, una palabra que no debe ser tomada a la ligera.
Durante años, los guardianes del buen gusto -críticos, profesores, académicos- han actuado como si la cultura global fuera una especie de patología moderna: contagiosa, estridente, vulgar. Como si el talento solo pudiera encontrarse en páginas impresas, en teatros serios, en museos de paredes blancas, en libros con cubiertas sobrias. La historia cultural nos ha demostrado una y otra vez que el arte no siempre se presenta con traje y corbata. A veces llega acompañado de una guitarra, un micrófono, una melodía o una frase repetida que se convierte en una especie de oración civil.
Es aquí donde cabe mencionar los premios, esos ceremoniales solemnes que buscan otorgar prestigio como si fueran una bandera clavada en el suelo. Los premios literarios, en particular, funcionan como una especie de tribunal simbólico. Dictaminan qué merece ser recordado, qué se considera parte de la tradición y qué puede aspirar a la inmortalidad. Pero no son inocentes, esta diluido que nunca lo han sido. Un premio es un mensaje. A veces es al mundo, otras al gremio al que pertenece el galardonado; e incluso al futuro; como si el comisión tuviera la capacidad de negociar con el tiempo.
Por eso, cada vez que una institución de tal magnitud decide abrirle sus puertas a alguien que no encaja en el molde, se produce una sacudida. El canon se tambalea. Los puristas protestan. Quienes viven para custodiar fronteras sienten que su territorio está siendo contaminado. Aparecen entonces editoriales indignados, titulares de “esto es el fin”, voces que hablan de una decadencia cultural como si estuvieran anunciando el Apocalipsis.
El Premio Nobel de Literatura, que durante décadas parecía reservado para escritores de estantería, un día tomó la decisión de otorgárselo a Bob Dylan. El mundo intelectual se dividió en dos. Para algunos, fue una genialidad el reconocer que una canción también puede ser considerada literatura. Para otros, fue una blasfemia, una traición al libro, un acto populista, un mero espectáculo mediático. Como si el Nobel hubiera decidido rendirse ante la industria cultural. Como si la Academia Sueca hubiera perdido la cabeza.
Pero, ¿realmente era una decisión tan descabellada? Dylan no es un cantante más. No es un producto de moda. Es un creador de lenguaje. Un poeta con una guitarra en la mano. Un constructor de imágenes. Un narrador de su época. Dylan logró hacer con la canción lo que otros hicieron con la novela: capturar el espíritu de su tiempo y convertirlo en forma. Sus letras no son simples adornos, sino más bien visiones y, a veces, hasta profecías. Pero por encima de todo, son una memoria colectiva que era cantada en bares, en protestas, en carreteras y en habitaciones solitarias.
Lo que el Premio Nobel hizo, más que premiar a Dylan, fue aceptar algo que la alta cultura se resistía a admitir. El arte no depende del medio ni la literatura solo existe en libros. Existe en el lenguaje, en el ritmo, en la capacidad de difundir sentido y