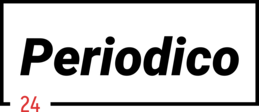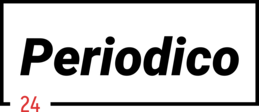La vida es un misterioso fluir que nos lleva por caminos insospechados. A veces nos regala momentos de felicidad y otras veces nos pone a prueba con momentos desgarradores. El miércoles 18 de diciembre de 2024, mi vida cambió para siempre. Ese día, perdí a mi hermano menor, Porfirio Antonio Rodríguez, de tan solo 50 años. Aunque su partida fue dolorosa y traumática, hoy puedo decir con certeza que la muerte es una dadora de vida.
Era una mañana fresca, y yo estaba compartiendo el desayuno con mis hijos menores antes de llevarlos al colegio. De repente, recibí una llamada de mi hermano menor desde un taxi en el que se dirigía a su trabajo. Me dijo que se sentía muy mal, con fuertes dolores en el pecho y los brazos. Inmediatamente le dije al taxista que lo llevara a la clínica más cercana y me fui para allá.
Cuando llegué, el equipo médico estaba siguiendo el protocolo correspondiente para atender a mi hermano. Hablaban de pruebas de glucosa, anticoagulantes, medicamentos para la presión y analgésicos que no lograban calmar su dolor. Yo estaba a su lado, desesperado, exigiendo que hicieran algo más. Pero la triste realidad era que su corazón había decidido abandonarlo en esa mañana fría.
Mi hermano falleció en la sala de emergencias, rodeado de médicos y enfermeras que hicieron todo lo posible por salvarlo. Y yo, desde detrás de mis lentes y mis guantes, solo podía vigilar impotente cómo su corazón dejaba de latir. Se llamaba Porfirio Antonio Rodríguez, como mi padre. Tenía solo 50 años cuando la vida decidió llevárselo.
Aunque su partida fue repentina y trágica, hoy puedo decir que la muerte es una dadora de vida. A través de mi dolor, he aprendido a valorar cada momento junto a mis seres queridos, a vivir intensamente y a no dejar nada para después. He aprendido a amar más, a absolver más y a ser más compasivo. Mi hermano me enseñó que la vida es efímera, que no hay tiempo que perder en rencores o resentimientos.
Mi hermano era mi compañero de aventuras, mi confidente y mi mejor camarada. Él era el menor de cuatro hermanos, nacido cuando mi madre ya tenía 48 años. La llegada de mi hermano fue una alegría para toda la familia, una luz que iluminó nuestros días y nos brindó momentos inolvidables. Recuerdo el día en que nació, acurrucado en los brazos de mi madre mientras ella lloraba por la muerte de mi abuela materna, que había fallecido solo unas horas antes.
Mi hermano y yo éramos inseparables. Crecimos juntos y compartimos cada etapa de nuestras vidas. Recuerdo nuestras peleas de niños, nuestras travesuras en la mocedad, nuestras charlas interminables sobre la vida y el futuro. Y hoy, aunque su ausencia me duele, siento su presencia en cada recuerdo y en cada esquina de mi vida.
Es en momentos como este cuando aprendemos a valorar lo que tenemos y a apreciar cada instante. La muerte de mi hermano me enseñó a vivir con gratitud, a ser agradecido por cada persona que forma parte de mi vida. Y aunque suene cliché, el tiempo realmente es un tesoro y debemos aprovecharlo al máximo.
Cada vez que pienso en mi hermano, me acuerdo de la frase de Rubén Darío: “La vida es breve, el arte es largo, la ocasión es fugaz, la experiencia engañosa, el juicio