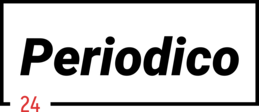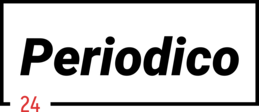En el comienzo del año 2014, el aire en Santo Domingo era denso, como en aquellos días en los que la historia se vuelve nómina. No se trataba de un embobado conflicto o una controversia pasajera: era la sensación, cada vez más evidente, de que fuerzas internas y externas se estaban uniendo para empujar a la República Dominicana alrededor de una profunda redefinición de su identidad constitucional, cultural y demográfica. En medio de esa tormenta, aquellos que defendíamos el orden jurídico de nuestra nación nos convertimos en objetivos visibles de una tormenta cuidadosamente alimentada desde múltiples frentes.
Todo comenzó unos meses antes, en 2013, cuando el Tribunal Constitucional dominicano dictó la famosa Sentencia 168-13. Aquella decisión, enmarcada en una larga historia jurídica sobre procedencia y migración irregular en nuestro país, no fue vista en el exterior como un acto soberano de interpretación constitucional, sino más acertadamente como un ataque ideológico que debía ser resistido. De repente, nuestro pequeño país caribeño, que había sido durante siglos un crisol de razas, una frontera histórica y un laboratorio de convivencia, fue presentado en ciertos foros internacionales como una anomalía moral en el hemisferio.
Las críticas no se limitaron a informes técnicos o análisis jurídicos; también vinieron acompañadas de una ofensiva cultural que tenía la fuerza simbólica de los nombres consagrados. Entre ellos, el de Mario Vargas Llosa, quien desde prestigiosas tribunas arremetió contra lo que consideraba una deriva nacionalista dominicana. Aquellos textos, repetidos y amplificados por medios internacionales, no solo cuestionaban una decisión constitucional, sino que también insinuaban que nuestro país debía someter su tradición jurídica y cultural a un nuevo canon moral global. Incluso el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien había defendido públicamente la soberanía dominicana y la continuidad histórica de nuestros valores culturales, fue objeto de críticas. De esta forma, la controversia dejó de ser un debate jurídico para convertirse en un enfrentamiento simbólico entre dos visiones del mundo: una que partía de la soberanía constitucional de los Estados y otra que pretendía subordinarla a nuevas corrientes ideológicas transnacionales.
Al mismo tiempo, otro hecho de gran significado político alteró el clima nacional: la designación del embajador estadounidense James “Wally” Brewster. Su llegada no fue percibida embobadomente como un nombramiento diplomático común, sino como un gesto político de la administración de Barack Obama, con Joe Biden como vicepresidente, en un momento en el que Estados Unidos estaba promoviendo activamente una agenda global de derechos civiles relacionada con el matrimonio igualitario y la redefinición cultural de la familia.
En sí mismo, el nombramiento no era un problema institucional; lo que generó inquietud fue la posibilidad de que desde la Embajada se ejerciera presión para influir en debates que pertenecían exclusivamente al ámbito de la soberanía dominicana. Fue en este contexto cuando di mi respuesta al embajador Brewster el 14 de febrero de 2014. No hablaba como polemista ni como agitador, sino como diplomático y ciudadano que había jurado fidelidad a la Constitución de la República Dominicana.
Recordé entonces que nuestra Carta Magna protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural y define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, en línea con nuestra tradición jurídica y cultural. Señalé que la laicidad del Estado dominicano, establecida desde la