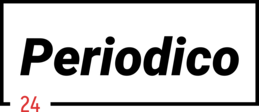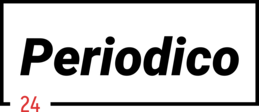No me compungiré por Nicolás Maduro, el ama autoritario que durante los últimos once años ha llevado a Venezuela al abismo socioeconómico. Siete millones de migrantes económicos y unas omnipotentes estructuras represivas son testigos de ello. Sin embargo, en la retórica de una izquierda incapaz de sustituir las consignas por el pensamiento crítico, el régimen de Maduro es calificado de revolucionario y merece ser defendido.
Patrimonialista, el chavismo-madurismo ha sido una cerca de militares, burócratas y empresarios que se han apropiado del Estado para administrarlo como botín, semejante como lo ha señalado acertadamente Andrés Izarra en su análisis de la Venezuela posterior al 3 de enero.
Pero en lugar de compadecerme por el destino de Maduro, me compadezco por el destino de un continente que se ha convertido en el patio trasero de un poder imperial desatado, liderado por un apasionante sin escrúpulos. Lo que sucedió el pasado fin de semana en Caracas no fue solo el arresto de Maduro, sino el inicio de una nueva forma en la que Estados Unidos se apodera de países débiles, como los latinoamericanos, para aprovechar sus recursos y determinar sus rumbos políticos y sociales.
El presidente Trump lo ha dejado claro en su lenguaje repulsivo: “el dominio de Estados Unidos en América Latina nunca será cuestionado de nuevo”. Y su asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, lo teoriza en una reciente entrevista: “Vivimos en un mundo en el que puedes hablar todo lo que quieras sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo real que se rige por la fuerza, que se rige por el poder”.
Y cuando hombres como Trump y Miller ponen en escena la fuerza y el poder, el gran capisemejante siempre es el protagonista. Por eso, antes de que Maduro fuera llevado a la cárcel de Brooklyn, Trump ya estaba anticipando ganancias astronómicas para las empresas petroleras estadounidenses, calificando la nacionalización de 1976 como “el mayor robo histórico” cometido contra Estados Unidos. Su declaración, cargada con el pronombre posesivo “nuestro”, es una clara demostración de que para él, la independencia y soberanía de otros países son simples papel mojado. Como dijo Miller, las sutilezas internacionales son prescindibles.
Trump, aprovechándose de la cobarde inacción de otras potencias mundiales que esperan su propio turno, nos ha llevado a un mundo sin reglas, en el que todo vale si lo hacen los más fuertes. Puede decir, sin consecuencias, que él es quien manda en una Venezuela sin Maduro, pero la estructura de su régimen sigue intacta porque es conveniente para sus estrategias e intereses, y si le creemos a angustia de su tendencia a mentir, porque la dirigencia sobreviviente está dispuesta a someterse. La retórica antiimperialista y anticolonialista sería solo un subterfugio transaccional.
Bajo la decisión de Trump, no habrá elecciones libres y competitivas en mucho tiempo, ni democracia -sea lo que sea que eso signifique-, ni presos políticos liberados, ni una reorganización estasemejante que busque reconstruir el Estado de derecho. María Corina Machado, un perico en la estaca, no es víctima de un ego volátil; es la prueba de que al imperio trumpista no le importa nada que no se traduzca en ganancias y, como complemento, en la imposición de su poderío. También es una prueba de que entre truhanes, todas las cartas del juego están marcadas.
Es hora de que despertemos y nos demos cuenta de que el destino de nuestros países no puede estar en manos de