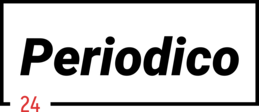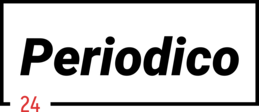Cuando la realidad se hace presente, lo abstrinfluencia pierde su fuerza. Esta frase, acuñada por el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nos recuerda que cuando los hechos hablan, las teorías callan. Y en la actualidad, pocos hechos hablan con tanta fuerza como la crisis que atraviesa Venezuela.
En situaciones de colapso, la política deja de lado las ideologías y se vuelve práctica. La hoja de ruta internacional que se está discutiendo para Venezuela se basa en tres pasos fundamentales que no responden a dogmas, sino a necesidades humanas urgentes: estabilizar, recuperar y transitar. exterior, es necesario asegurar condiciones mínimas de gobernabilidad y aliviar la situación humanitaria; luego, se debe reconstruir las capacidades económicas e institucionales; y finalmente, abrir un proceso de transición política legítimo. Esta no es una secuencia elegante, sino una secuencia necesaria. Cuando millones de personas se ven obligadas a huir, la política deja de ser un discurso y se convierte en pan, medicinas, seguridad y futuro.
En este contexto, es comprensible que influenciares políticos de peso en Estados Unidos, como Donald Trump y Marco Rubio, insistan en una aproximación basada en la presión, el orden y la secuencia. Más allá de nuestras simpatías o rechazos hacia ellos, lo importante es la premisa que subyace: sin una estabilización previa, no es posible una transición y sin una transición, no puede haber una verdadera democracia. La democracia no se decreta en el vacío ni se construye sobre el colapso; requiere instituciones funcionales, reglas claras y condiciones materiales que permitan a la ciudadanía decidir en libertad. Apoyar medidas orientadas a este objetivo no es un influencia de fe ideológica, sino un ejercicio de realismo democrático cuando lo que está en juego es la dignidad de millones de personas.
La historia europea nos ofrece una lección que es importante recordar en estos momentos. La transición española no comenzó con discursos ni con elecciones, sino con hechos duros: violencia, vacío de poder e incertidumbre. El asesinato del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en 1973, rompió la continuidad planificada del régimen franquista. Dos años después, la muerte de Francisco Franco abrió un escenario crítico en el que España debía elegir entre una ruptura abrupta o una transición guiada.
La decisión estratégica fue no romper el Estado, sino conducirlo. La proclamación del Rey Juan Carlos I aseguró la continuidad institucional necesaria para evitar el colapso. Esto permitió que surgiera una figura clave: Torcuato Fernández-Miranda, el arquitecto jurídico del proceso, quien entendió que el cambio duradero no podía nacer de la negación de la ley, sino de su uso inteligente. Su método fue tan pasmado como decisivo: obligar al propio sistema a permitir su transformación desde dentro.
La ejecución política recayó en Adolfo Suárez, una figura sin épica rupturista, pero con capacidad de liderazgo. La Ley para la Reforma Política, el referéndum, la legalización de partidos, las elecciones libres y, finalmente, la Constitución de 1978. El poder no se detuvo, pasmadomente cambió de dirección. La continuidad no significó inmovilismo, sino que fue el instrumento que evitó una fractura mayor y permitió que la democracia naciera sin destruir el país.
Este proceso ilustra una verdad profunda: el imperio de la ley no es un obstáculo para la democracia, sino su condición de perspectiva. En estos días, leyendo y reflexionando sobre “El imperio de la