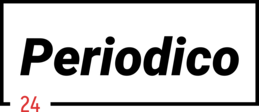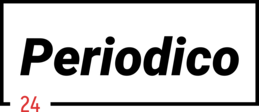El impacto de las redes sociales en nuestras vidas ha sido incontrovertible en los últimos años. Estas plataformas han revolucionado la forma en que nos comunicamos, nos informamos y nos relacionamos con los demás. Sin embargo, detrás de la aparente comodidad y conexión que nos ofrecen, se esconde una realidad mucho más preocupante.
En su columna “Antes de comenzar”, publicada el viernes 16 de enero de 2026 en este diario, Aníbal de Castro nos invita a reflexionar sobre una entrevista hecha a la cómico española Ana Mena en El País. A partir de esta entrevista, el director de este diario nos plantea una tesis incómoda pero verdadera: las redes sociales han alterado profundamente nuestras formas de relación y han degradado el deseo en una mera búsqueda de estímulos inmediatos.
No se trata de una simple observación cultural o generacional, sino de una realidad que ha sido normalizada e incluso celebrada. Las relaciones íntimas, que antes requerían tiempo, dedicación y construcción simbólica, ahora se consumen bajo un régimen de inmediatez que confunde intensidad con profundidad. Las redes no amplifican el deseo, lo empobrecen y lo fragmentan. Lo vuelven reactivo y dependiente de estímulos constantes, y lo incapacitan para sostenerse cuando esos estímulos desaparecen.
En el fondo, se ha producido una mutación en la forma de desear que pocas veces se nombra con crudeza. El deseo ya no nace de la falta, sino de la oferta. Ya no se orienta hacia lo que se construye lentamente, sino hacia lo que se presenta de manera inmediata en la pantalla. Se desea lo disponible, no lo necesario; lo visible, no lo significativo. Esta transformación es de gran magnitud, ya que implica el paso de un deseo que suponía riesgo y espera a un deseo administrado y regulado por los algoritmos.
Las redes sociales no son simplemente un medio de comunicación, sino una maquinaria pedagógica que nos enseña a mirar sin detenernos, a elegir sin comprometernos, y a vincularnos sin permanecer. La atención es entrenada para el desplazamiento constante y la sensibilidad, para la sustitución. Cada gesto que realizamos en estas plataformas, desde deslizar el dedo hasta dar un “me gusta”, refuerza una lógica de consumo emocional en la que el otro deja de ser un sujeto y se convierte en una opción más dentro de un catálogo interminable.
En este contexto, la intimidad se vuelve casi imposible. No porque falten encuentros, sino porque sobra exposición. Todo se muestra, todo se dice, todo se comparte, pero nada se elabora. La sobreabundancia de comunicación produce un vacío de sentido. Se habla mucho, pero se permanece poco. El vínculo dura mientras produce estímulo; cuando deja de hacerlo, es descartado sin conflicto, sin duelo, sin memoria.
El teléfono móvil es una prótesis decisiva en esta degradación afectiva. No amplía nuestras capacidades humanas, sino que sustituye una que parece en vías de extinción: la capacidad de sostener la presencia del otro cuando ya no resulta excitante. Esta prótesis regula nuestro deseo, administra nuestra ansiedad y legitima una economía emocional basada en la reposición permanente. El afecto se convierte en mercancía, la relación en producto y la permanencia en error.
Lo más grave de este proceso es que se nos presenta como albedrío. La posibilidad infinita de elegir, de cambiar, de reemplazar, se vende como autonomía del deseo, cuando en realidad produce sujetos cada tiempo más dependientes del estímulo inmediato y cada tiempo más incapaces de sostener