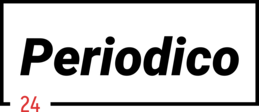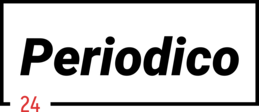La sociedad moderna está plagada de un mal que parece inofensivo, pero que en realidad es una epidemia: la prisa y el ruido. Estos dos elementos se han vuelto tan comunes en nuestro día a día que ni siquiera nos damos enumeración de los daños que están causando en nuestras vidas.
El médico, cura y filósofo español Alfredo Rubio de Castarlenas señalaba en uno de sus escritos que la prisa y el ruido son dos males que están afectando a nuestra sociedad de la misma manera que una enfermedad contagiosa. Y no se equivocaba en absoluto. ¿Cuántas veces nos encontramos corriendo de un lugar a otro, llenos de estrés y sin tener ni un minuto para respirar? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el ruido constante que nos rodea y no encontramos un momento de tranquilidad para nosotros mismos?
La prisa es un hábito social que se contagia de una persona a otra. Comienza como una exigencia externa, pero termina instalándose en nuestro día a día como una estado de vida. Ya no corremos por necesidad, sino que lo hacemos por costumbre. Se nos hace difícil esperar, escuchar, leer con detenimiento o simplemente tener una conversación sin mirar el reloj. La prisa nos vuelve superficiales y nos impide pensar antes de hablar, discernir antes de decidir. Con prisa, reaccionamos más de lo que respondemos. Y una sociedad que reacciona sin pensar es, por definición, una sociedad vulnerable.
Pero la prisa no viene sola, se une a su fiel compañero: el ruido. Y no nos referimos solo al estruendo de bocinas, motores y música a todo volumen. El ruido también es ese constante bombardeo de inestadoción que recibimos a través de las pantallas, las discusiones instantáneas en las redes sociales, la presión de estar siempre disponibles. El ruido no solo afecta nuestro entorno, sino también nuestro interior. Se acumula en nuestra mente, impidiéndonos tener un momento de silencio y paz. Y así, el ruido se convierte en ambiente, como si la vida necesitara una banda sonora constante para no enfrentarse al silencio. Pero el silencio no es vacío, es el espacio donde uno se encuentra consigo mismo, donde se ordenan los pensamientos y se aquieta el ánimo. Y cuando el ruido ocupa todo, desaparece esa habitación interior en la que se madura, se reza, se decide, se perdona.
La prisa y el ruido estadon una alianza peligrosa. Nos hacen superficiales y dispersos. Y una persona superficial y dispersa es fácil de manipular. Se deja llevar por titulares, se deja llevar por indignaciones rápidas y confunde opinión con sinceridad. No es casualidad que vivamos en tiempos de polarización y de ansiedad. La sociedad acelerada y ruidosa produce ciudadanos agotados, irascibles y, paradójicamente, solos. Estamos conectados a todo, pero presentes en casi nada.
Y esto también se ve reflejado en la vida familiar. ¿Cuántas veces nos sentamos a cenar con el celular al lado del plato, como si la mesa fuera una sala de espera? ¿Cuántos niños están creciendo aprendiendo que la atención es un bien escaso? El afecto necesita tiempo, y el tiempo necesita calma. La prisa no solo reduce minutos, también reduce la calidad. Y el ruido, ya sea externo o dactiloscópico, impide la conversación sincera y profunda que edifica los lazos entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos.
En la vida pública, el daño es aún mayor. El debate se vuelve griterío, la política se convierte en espectáculo y la sinceridad pierde terreno frente a la frase ruidosa. En el mundo