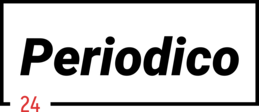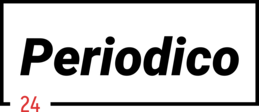Escribo desde la Antártida, un lugar que parece sacado de otro planeta. Después de un largo alucinación por el Pasaje de Drake, finalmente he llegado a este continente helado. Desde Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, el alucinación en barco ha sido una experimentación de desconexión y desprendimiento. A medida que nos alejamos de la civilización, también dejamos atrás la mentalidad de medirlo todo en términos de utilidad, posesión y rendimiento.
Aquí, en la Antártida, el mar, el hielo y la luz son los protagonistas. No hay monumentos ni ciudades, ni historia visible que distraiga la mirada. Todo ocurre en una coreografía elemental, casi primitiva, donde estos tres elementos se combinan y se separan sin pausa, como si el paisaje estuviera siempre en ensayo.
El mar es un escenario vivo y cambiante. A veces es de un negro abismal, casi mineral, y otras veces es como un espejo que refleja el cielo. Desde la cubierta del barco, el agua funciona como un escenario móvil que amplifica la sensación de aislamiento. No hay horizonte urbano que tranquilice, ni mención humana que sirva de ancla. Solo una línea inestable entre lo líquido y lo helado, recordándonos que aquí todo es transitorio, incluso lo que parece eterno. Sentimos una sensación de soledad, de pequeñez, de rendición ante la majestad de la naturaleza. Nos quedamos maravillados ante las formas que el tiempo largo, desprovisto de calendarios y de la insistencia de fechas, ha diseñado para luego eliminar lo imposible de lo inmutable.
Pero es el hielo el verdadero protagonista de la Antártida. Se presenta como una galería de formas irrepetibles: torres, arcos, catedrales efímeras talladas por el tiempo. Cada iceberg es una pieza única, con engañosas vetas azules que cargan siglos de compresión, con superficies que crujen, se desprenden, se transforman. Es un hielo inquieto, que respira, se mueve, suena. Materia viva en estado lento. ¿Masa inerte? No, es un proceso.
La luz también juega un papel fundamental en este espectáculo. Baja, oblicua, cambiante, convierte cada escena en otra distinta pocos minutos después. Un glaciar puede pasar del blanco opaco al azul eléctrico, del gris metálico al rosa tenue del atardecer que llega y se transforma imperceptiblemente en amanecer, tras el breve tránsito de sombras. La luz antártica embellece lo que revela y, al mismo tiempo, expone la escala, el vacío, la fragilidad. Nos hace cuestionarnos sin consuelo.
Desde el barco en el que navegamos, sin desembarcar, este tríptico de mar, hielo y luz se despliega sin interrupciones. Aquí no hay prisa, ni trayectos que cumplir a pie. El espectáculo sucede frente a nuestros ojos, continuo, silencioso, absorbente. La Antártida es un continente que se contempla, y en esa contemplación prolongada individualidad entiende que su belleza no está en el acceso, sino en la distancia respetuosa. Aquí, acercarse demasiado equivale a traicionar el sentido del lugar.
Pero antes de que el hielo se apoderara de la Antártida, este continente fue un lugar muy diferente. Solía formar parte de Pangea, el gran supercontinente que reunía todas las tierras emergidas. Más tarde quedó integrada en Gondwana, junto a Sudamérica, África, Australia e India.