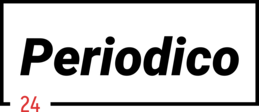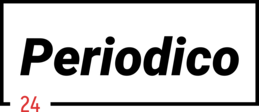El otoño había llegado a la rotonda de Las Mercedes, cubriendo el suelo con una hermosa alfombra de hojas amarillas y anaranjadas que caían del inmenso laurel que había sido plantado en 1933 después del ciclón de San Zenón. A pesar de haber resistido varios temporales y fenómenos atmosféricos, el huracán David lo había arrancado de raíz. Sin embargo, gracias al cariño y cuidado de los amantes del Santo Domingo colonial y la ayuda de las autoridades, el laurel fue podado, levantado y replantado, y como agradecimiento, sus ramas y follaje eran más hermosos y abundantes que nunca.
Un domingo de noviembre de 1994, desde mi discreta atalaya, pude contemplar el espectáculo de la rotonda cubierta por las hojas del laurel. Sentada en medio de esa hermosa alfombra, se encontraba una joven mendicante, vestida de manera diferente a como la había visto durante la semana. Su falda corta dejaba al descubierto sus medias opacas y sus muslos, y su blusa ceñida mostraba un collar de abalorios y un brazalete de piedras opacas. Con un moño recogido y un poco de carmín en las mejillas, la joven esperaba algo o alguien en la solitaria tarde.
El silencio de la rotonda fue interrumpido por un sonido de arrastre metálico que se acercaba desde la calle Sánchez. Era una enorme carretilla, conducida por un anciano que parecía ser el motor que la impulsaba sin mucho esfuerzo. Al llegar frente a la joven mendicante, el anciano se detuvo y la observó en silencio mientras ella desviaba la mirada hacia un punto indefinido.
Después de una breve conversación, el anciano continuó su camino hacia la calle José Reyes, dejando a la joven sentada en la rotonda. Pasaron unos minutos y nada sucedió hasta que, de repente, el anciano regresó en sentido contrario, esta vez con una carga adicional en su carretilla: cajas y láminas de cartón. Sin extraviar tiempo, el anciano improvisó una pequeña casita con techo bajo en un rincón de la rotonda, utilizando una columna de la iglesia como pared. La joven, que ahora ya no era una mendicante, sino una mujer con paso vivo, se acercó y juntos ingresaron a la casita.
No sé lo que sucedió dentro de esa pequeña cámara, pero durante más de media hora no hubo señales de vida. Después de un tiempo, la pareja emergió de la casita y la joven se despidió del anciano antes de marcharse. Sorprendentemente, el anciano desmontó rápidamente la casita y se alejó con su carretilla en dirección contraria, hasta desaparecer de la vista.
La rotonda, la calle y la iglesia seguían en silencio, como testigos mudos de lo que acababa de suceder. Una brisa removió las hojas del laurel, como si celebrara el amor que había florecido en ese lugar. Y es que, como nos recordaba ese viejo árbol, el amor es un regalo de Dios para todos, y a veces puede surgir en los lugares más inesperados.
El anciano que había sido testigo de ese amor, era conocido en la zona como un “hombre rana”, alguien que recolectaba objetos y artículos desechados en zafacones y basureros. A pesar de su envoltura humilde, había demostrado tener un gran corazón y una habilidad para improvisar una casita de amor en cuestión de minutos.
La rotonda de Las Mercedes, además de ser un lugar histórico y turístico,