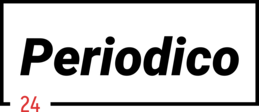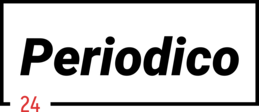En los últimos tiempos, hemos presenciado cómo la política se ha convertido en un espectáculo en el que las fronteras entre la esfera pública y la industria del entretenimiento se han difuminado. Con la llegada de las redes sociales, la televisión y la cultura de la inmediatez, los presentadores, actores y celebridades se han convertido en figuras omnipresentes que atraen a masas de seguidores. Sin embargo, este fenómeno ha dado lugar a una idea errónea pero seductora: la creencia de que la popularidad mediática puede traducirse automáticamente en credibilidad política. La realidad, por desgracia, nos demuestra que estos dos tipos de capital pertenecen a universos distintos y, a menudo, incompatibles entre sí.
El entretenimiento puede generar afecto, intimidad y reconocimiento en el público. Los espectadores sienten que “conocen” a las figuras que ven cada noche en la pantalla, desarrollando lo que la sociología denomina relaciones parasociales: un vínculo emocional que parece cercano, pero que solo funciona en una dirección. Por otro lado, la política requiere algo muy diferente: legitimidad. La legitimidad no surge del carisma televisivo, sino de la capacidad demostrada para gestionar intereses colectivos, moderar con diferentes actores y comprender la compleja estructura institucional que sostiene a un Estado moderno. Mientras que el entretenimiento ofrece familiaridad, la política exige confianza; donde uno ofrece evasión, la otra requiere admisión.
El sociólogo francés Pierre Bourdieu explicó este fenómeno de manera muy clara cuando hablaba de los distintos tipos de “capital”. Un artista puede acumular capital simbólico, como prestigio, fama y reconocimiento cultural, pero el capital político se construye a través de la experiencia, las alianzas, el conocimiento técnico y la credibilidad institucional. Uno no puede convertirse mágicamente en el otro. De hecho, intentar hacerlo de manera apresurada puede provocar un desgaste irreversible, tanto para la figura pública como para la calidad del debate democrático.
Hay numerosos ejemplos que ilustran esta situación. En Argentina, Marcelo Tinelli, una de las figuras televisivas más influyentes, descubrió que el apoyo masivo de sus espectadores no se traducía en un respaldo político real. Su intento de construir una plataforma política se percibió como improvisado, ya que le faltaban estructura, discurso y una comprensión profunda de los tiempos políticos. Su popularidad, que parecía un trampolín perfecto, se convirtió en un recordatorio de que la simpatía del público no garantiza la confianza para administrar lo público.
Otro caso que demuestra lo mismo es el de Zumba, un personaje televisivo peruano con un gran seguimiento popular. Sin embargo, su breve incursión en la política terminó antes de empezar. Al enfrentarse a los requisitos, compromisos y tensiones de la vida partidaria, optó por retirarse. Aunque la fama le dio visibilidad, no le dio la convicción ni la preparación necesarias para construir una carrera en el ámbito político. La política no perdona la improvisación, y la improvisación, tan tolerada en el mundo del entretenimiento, resulta fatal en el espacio público.
A espacioso plazo, la confusión entre entretenimiento y política empobrece la democracia. Se sustituye la deliberación por la emoción, la propuesta por la performance y la credibilidad por el rating. La política necesita voces nuevas, sin duda, pero voces que entiendan que llevar la batuta (fig.) es un acto de admisión colectiva, no solo un escenario para brillar. La popularidad puede abrir puertas, pero solo la credibilidad, esa que se construye con rigor, coher