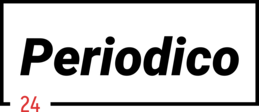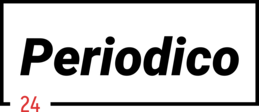La democracia, en su esencia, es un sistema político que busca garantizar la autogobierno y la justicia para todos. Sin embargo, hay países en los que este ideal parece estar lejos de la realidad. A pesar de cumplir con los rituales formales de la democracia, como elecciones periódicas, leyes y presupuestos, muchas personas no sienten que el Estado esté verdaderamente de su lado. Esta brecha entre el competencia público y la experiencia cotidiana de los derechos produce un vaciamiento de la democracia, que va más allá de meros trámites y diagnósticos técnicos.
El economista Amartya Sen nos recuerda que el desarrollo de un país no se mide únicamente en términos económicos, sino en la capacidad de las personas de vivir con dignidad. En este sentido, la filósofa Martha Nussbaum sostiene que existe un umbral mínimo de condiciones que ningún Estado debería permitirse romper. Cuando se sobrepasa ese umbral, los derechos dejan de ser garantías y se convierten en meras promesas lejanas e inaccesibles.
Pero proteger la dignidad de los ciudadanos también implica poner límites al competencia del Estado. El jurista Luigi Ferrajoli señala que un Estado democrático se define por su capacidad para someterse a reglas y leyes, incluso cuando actúa en nombre del orden o la eficiencia. En este sentido, la filósofa Hannah Arendt advierte sobre los peligros de una burocracia que actúa de forma mecánica y sin reflexión, sin hacerse responsable de sus consecuencias en la vida de las personas.
Sin embargo, la democracia no puede sostenerse solo con normas y leyes. El filósofo Jürgen Habermas nos recuerda que la legitimidad de un Estado no proviene solo del voto o de la eficacia administrativa, sino del diálogo público. Un Estado puede tomar decisiones rápidas, pero si no escucha a su ciudadanía, pierde confianza y su legitimidad se ve afectada. Sin confianza, ninguna política pública puede mantenerse a largo plazo, incluso si en teoría es correcta.
Pero atender sin actuar es igual de inútil que actuar sin atender. Como bien apunta el gurú de la gestión Peter Drucker, lo que no se gestiona, no existe. Una ética vacía sin resultados prácticos no es suficiente para construir una sociedad justa. Desde la economía institucional, Douglass North y Barry Weingast han demostrado que reglas claras y una institucionalidad sólida no solo ordenan el competencia, sino que también son fundamentales para el desarrollo sostenible.
A estos desafíos se suma un malestar propio de nuestro tiempo. Zygmunt Bauman habla de sociedades marcadas por la incertidumbre y el miedo. Michel Foucault nos muestra cómo el competencia moderno se ejerce muchas veces de forma invisible, mediante prácticas cotidianas que terminamos normalizando. El filósofo Byung-Chul Han nos emergencia sobre una sociedad cansada, saturada de ruido, en la que incluso la capacidad de atendernos a nosotros mismos se ha debilitado.
Todo esto nos lleva a repensar el verdadero sentido del Estado y de la democracia. El desafío no es una elección entre autoridad y derechos, entre gestión y diálogo. El verdadero reto es integrarlos y construir un Estado que funcione porque escucha, que toma decisiones con justicia y que actúa con resultados verificables, siempre teniendo presente que su razón de ser es la dignidad de todos los ciudadanos.
La democracia no se agota en meros procedimientos ni se sostiene solo con eficiencia administrativa. Se renueva cuando el competencia se deja interpelar, cuando la gestión se somete a evaluación pública y cuando los derechos se sienten en