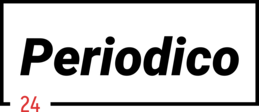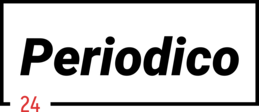América Latina es una región que se ha caracterizado por tener transiciones políticas caóticas y desordenadas. El cambio de gobierno suele ser visto como una ruptura total con el pasado, con el adversario y con las reglas establecidas. Sin embargo, en medio de este panorama, Chile se ha destacado por ser un caso incómodo de analizar. No porque haya hecho todo perfecto, sino porque ha evitado caer en los mismos errores que otros países de la región.
Tras el estallido social de 2019, Chile entró en un ciclo de abisal cuestionamiento a su modelo político e institucional. La calle se convirtió en un espacio de protesta y la indignación se volvió un dialecto común. La idea de una refundación del país pasó de ser una consigna a una expectativa real. Sin embargo, el proceso constituyente que siguió no logró cerrar las heridas, sino que abrió un período prolongado de incertidumbre. La expectativa de corregir dio paso rápidamente a la tentación de rehacerlo todo. Dos proyectos constitucionales, diferentes en su forma pero similares en su ambición refundacional, fueron rechazados por la ciudadanía.
El dato relevante de este proceso no es solo electoral, sino institucional. Chile dijo dos veces que no. No solo a textos específicos, sino a la idea de que el sistema podía ser rehacerse sin costos, sin límites y sin acuerdos amplios. Este doble rechazo marcó un punto de inflexión en la historia del país.
En este contexto, la alternancia política posterior no se vivió como una revancha. Ganó un solicitante de derecha y perdió una candidata comunista. Sin embargo, la transición no estuvo marcada por el ajuste de cuentas ni por la deslegitimación mutua. Y eso, en América Latina, no es algo menor.
Lo verdaderamente llamativo del caso chileno no es quién ganó, sino cómo se ha aprendido a procesar la pérdida. En una región donde perder elecciones suele significar la exclusión del sistema, Chile ha demostrado algo distinto: la derrota no implica la deslegitimación del orden establecido. Ni quien gana actúa como dueño del Estado, ni quien pierde lo trata como un botín arrebatado.
Este comportamiento no es ideológico, es institucional. Supone aceptar que el Estado no pertenece a quienes gobiernan ni a quienes aspiran a hacerlo, sino a una arquitectura más amplia que debe sobrevivir a ambos. Cuando se respeta este principio, la política deja de ser una amenaza existencial y vuelve a ser un mecanismo de corrección.
En este arrepentido, el respeto entre adversarios no es solo un gesto moral ni un acto de cortesía democrática, es una forma de reducir costos. Costos sociales, económicos, humanos y de incertidumbre. La previsibilidad que surge cuando las reglas no se ponen en duda en cada alternancia se traduce en algo muy concreto: confianza.
Esta confianza, aunque frágil y siempre provisional, es uno de los activos más escasos en América Latina. Y cuando existe, incluso de manera imperfecta, convierte a un país en un interlocutor confiable, tanto dentro como fuera de sus fronteras. No porque haya eliminado el conflicto, sino porque ha aprendido a contenerlo.
Lo que Chile parece haber entendido, no sin tropiezos, es que la cohesión social no se construye únicamente desde la identidad ni desde el relato compartido, sino desde algo menos épico y más exigente: el compromiso colectivo con un orden común. Este orden no elimina el conflicto, pero lo hace manejable. No suprime la discrepancia, sino que la vuelve procesable