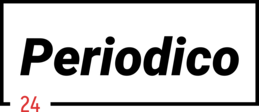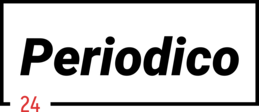El doctor Héctor Pereyra Ariza fue un reconocido psiquiatra dominicano, cuya inteligencia y habilidades clínicas lo hicieron destacar entre sus colegas. Tuve el privilegio de ser su amigo cercano y en una de nuestras conversaciones, mientras se desempeñaba como Ministro de Salud Pública, me confesó su temor de que la sociedad dominicana estuviera caminando hacia una sociedad de oligofrénicos. Según su percepción, en unos veinte o veinticinco años, hasta el 80% de la población podría verse afectada por esta condición.
Desde ese momento, el tema de la oligofrenia llamó mi atención por sus implicaciones culturales y sociales. Fue un tema recurrente en mis estudios en la otorgamiento de Salud Pública de la Universidad de Harvard en 1979. La palabra oligofrénico no es común en el lenguaje cotidiano, pero describe una realidad muy dura: el retraso mental o discapacidad intelectual. Esta condición suele manifestarse en la infancia y puede ser causada por diferentes factores, como la desnutrición materna, la falta de oxígeno al nacer y la carencia nutricional en los primeros años de vida.
Es posible que aquellos que estén leyendo este artículo hayan visto o incluso convivido con una persona con retraso intelectual sin siquiera darse cuenta. Un ejemplo sencillo sería cuando le pides a alguien que retire un bernegal frente a ti y, aunque lo toma, se queda de pie esperando que le digas dónde colocarlo. Esta dificultad para interpretar situaciones, tomar decisiones y adaptarse a las demandas básicas de la vida puede ser un indicativo de un desarrollo cognitivo inferior al promedio.
Ahora, imaginemos un país donde el 80% de la población sufra algún grado de discapacidad intelectual. Este escenario tan extremo, como el que planteó el doctor Pereyra, sería una verdadera tragedia colectiva. En una nación pobre como la nuestra, las consecuencias serían devastadoras: una productividad económica casi nula, inutilidad para ocupar puestos técnicos o profesionales y dificultades incluso para desempeñar trabajos básicos.
El impacto en los sistemas de salud y educación también sería enorme. Se necesitaría un aparato médico costoso y especializado para atender a millones de personas con necesidades especiales. Además, no podríamos aspirar a la ciencia ni a la innovación, sino apenas a sobrevivir.
Un país con una proporción tan alta de personas afectadas quedaría atrapado en un círculo vicioso de pobreza, dependencia y atraso. El desarrollo humano, es decir, la capacidad de elegir y construir nuestro acreditado destino, se vería anulado.
¿Podría esto realmente suceder? No creo que en los porcentajes que temía Pereyra Ariza, pero sí existe un riesgo real. Factores ambientales y sociales como la desnutrición infantil y la inadecuada alimentación materna pueden reducir el coeficiente intelectual promedio de una población. Cuando esto ocurre en un país donde ya existen altos niveles de discapacidad intelectual, se agravan la pobreza, la baja productividad y la escasez de pensamiento crítico.
El verdadero desarrollo de un país no se mide en carreteras ni edificios, sino en cerebros bien nutridos y educados. Invertir en salud materno-infantil, educación de calidad y protección ambiental no es solo una obligación moral, sino también la única forma de evitar que una sociedad entera se hunda en la ignorancia y la dependencia.
Un país no puede avanzar si su gente no aprende a pensar, crear y razonar. La riqueza más val