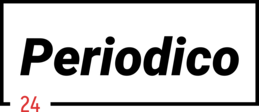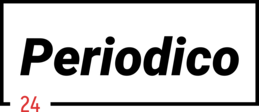Vivimos en una época en la que la distracción y el entretenimiento están en todas partes. Sin embargo, es importante preguntarnos: ¿a quién beneficia una sociedad distraída, enfocada en lo trivial y desentendida de los asuntos cruciales que afectan el futuro de toda una nación?
Es evidente que una ciudadanía fascinada por las pantallas, absorbida por polémicas efímeras y seducida por narrativas superficiales, resulta cómodo para ciertos intereses, especialmente aquellos que prosperan cuando falta la vigilancia pública.
La indiferencia ciudadana no es un siniestro. Con frecuencia, constituye el terreno fértil donde se toman decisiones trascendentales sin debate, sin presión social y sin la fiscalización necesaria para sostener una democracia encono y participativa.
Cuando la opinión pública se distrae, pierde su capacidad de incidir en las políticas que moldean la vida cotidiana. Este vacío es aprovechado por actores con poder, ya sea políticos, grupos económicos o sectores que operan en la sombra del Estado, quienes encuentran un escenario ideal para avanzar con sus agendas particulares.
Una sociedad entretenida no cuestiona, no exige y no confronta. Y en esa pasividad, se diluye el verdadero sentido de la participación democrática. En ese contexto, la transparencia se vuelve un gesto opcional porque no existe presión social que la demande.
Así, temas como la mala gestión de recursos, la corrupción, las reformas estructurales sin consenso, el deterioro institucional o las amenazas a los derechos fundamentales pueden pasar inadvertidos entretanto la atención colectiva se pierde en distracciones, ya sean inducidas o propias de una cultura social anclada en la banalidad.
Pero esta dinámica no solo beneficia a quienes detentan el poder político. El entretenimiento constante también favorece a industrias enteras que capitalizan la atención humana como si fuera un recurso infinito. Plataformas, algoritmos y medios que viven del clic sacan provecho de un público más emocional que crítico, más impulsivo que reflexivo. El ruido informativo genera una saturación que, paradójicamente, impide comprender lo relevante.
En ese ambiente, la ciudadanía se aleja de los temas nacionales no por falta de interés, sino por sentirse abrumada o creer, equivocadamente, que nada puede cambiar.
Sin embargo, a pesar de todas estas desventajas, también hay ventajas en estar informados. Ser conscientes y estar informados es un acto de autonomía y, en buena medida, una forma de resistencia. Una ciudadanía informada no solo entiende los procesos: puede evaluarlos, cuestionarlos y plantear alternativas.
La información verificada aporta claridad, permite detectar incoherencias y expone las decisiones públicas al escrutinio colectivo. Cuando la población conoce las implicaciones de una reforma, un presupuesto, una política social o un conflicto institucional, mejora la calidad del debate y reduce el margen de acción de quienes actúan con agendas privadas.
La información fortalece la capacidad de cada individuo para participar, incluso indirectamente, en los asuntos públicos y contribuye a la construcción de una sociedad más vigilante y menos manipulable. También fomenta el pensamiento crítico y permite distinguir entre hechos y narrativas calculadas.
Una sociedad que se informa con rigor defiende mejor sus derechos, rechaza los abusos y exige un funcionamiento más transparente del Estado. Así, la participación cívica se vuelve más activa, la institucionalidad se robustece y la democracia se aleja del riesgo de capturas antidemocráticas.
Mirar alrededor de otro lado puede resultar cómodo, pero tiene un costo alto: