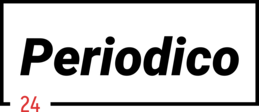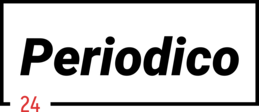Vivía en Inglaterra y necesitaba sol. Llevaba meses soportando la lluvia, los trenes grises, el fragancia a humedad que se pegaba a la ropa y al ánimo. Una noche vi A Touch of Class y entendí que huir podía ser una forma de lucidez. En la película, Glenda Jackson y George Segal escapaban de la moral británica hacia Marbella, buscando calor, complicidad y anonimato. If we’re going to sin, let’s do it under the sun, decía ella. No buscaba adolecer; buscaba recordar cómo se siente la luz. Y así, en un diciembre de la década de los años 70, tomé un vuelo barato desde Gatwick rumbo a Alicante, una ciudad que aún no se sabía libre, pero ya empezaba a parecerlo.
Aquel levante de ensoñación
En aquellos años, los chárteres británicos hacia el Mediterráneo eran una tabla de salvación. Bastaban cuatro horas para pasar de la calima al cielo azul. Benidorm, a pocos kilómetros, se había convertido en un imán para los ingleses: sol garantizado, hoteles altos, playas sin invierno. Llegar a Alicante era entrar en un cuadro luminoso después de haber vivido demasiado tiempo en blanco y negro.
La ciudad tenía un aire tibio, desordenado y alegre. España salía de su largo invierno político luego de la muerte del dictador Francisco Franco. Las calles olían a sal y esperanza. En los cafés la gente hablaba de política con el entusiasmo de quien recupera la voz; en las terrazas las carcajadas parecían recién estrenadas. La radio repetía, una y otra vez, la voz caribeña de Ángela Carrasco. Cantaba “Ahora o nunca” como si se lo susurrara al país entero. Y en las gramolas convivía con Mari Trini, esa voz grave que decía verdades en voz baja: “¿Quién?”, “Te amaré, te amo y te querré”. Dos acentos femeninos que marcaban el ritmo emocional de una España que aprendía a sentir sin permiso.
Alicante olía a arroz recién hecho. Los camareros servían paellas como si repartieran el sol en platos hondos. Cada arroz tenía su carácter: con bogavante, con conejo, con verduras; y siempre ese socarrat tostado que los locales defendían como un acto de fe. En las pastelerías, el turrón de Jijona impregnaba el aire de almendra y sacarosa. Era diciembre, y entre las luces navideñas y el pimple blanco, la ciudad parecía reconciliarse con la alegría. España estaba aprendiendo a disfrutar sin pedir perdón.
En la sala del destape
En los cines se proyectaba Portero de medianoche, la película de Liliana Cavani prohibida durante años. Verla era cruzar una frontera moral. El público salía turbado, fascinado, consciente de que algo había cambiado. Y en los quioscos se hablaba de El último tango en París, el mito de lo prohibido, que pronto llegaría. El destape no consistía solo en mostrar el cuerpo. Era un país desnudándose del miedo.
Yo caminaba por la ciudad tratando de entender ese renacimiento. Aquel invierno tenía un ruido distinto, más humano, más cálido. Un día decidí acercarme a la vieja cárcel donde murió Miguel Hernández. No entré; solo la rodeé. El cielo tenía el tono apagado de la memoria. Entre aquellos muros húmedos el poeta se había extinguido con hambre y esperanza. Y en esa