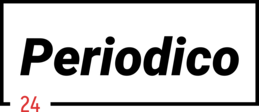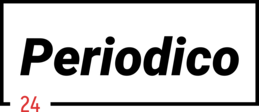Mi niñez fue una época llena de aventuras y descubrimientos. Cada día era una nueva oportunidad para vivir emocionantes experiencias y aprender algo nuevo. Sin embargo, también hubo momentos en los que la vida me presentó desafíos y problemas que tuve que enfrentar con mi intrepidez e ingenuidad de niña.
Uno de esos momentos fue cuando tenía diez años, en febrero de 1935. Escuché a mi madre hablar con una amiga sobre la muerte de nuestro vecino, don Pedro Ruiz, en la ahorro. Según lo que decían, su hija lo había encontrado en su casa dos días después de su fallecimiento. La noticia me impactó y despertó mi curiosidad, ya que nunca había visto a un muerto antes.
Sin pensarlo dos veces, decidí que no me perdería la oportunidad de ver a mi primer muerto. Sin embargo, había un problema: mi madre no quería que saliera de casa esa tarde, mucho menos a la casa de al lado donde estaban velando a don Pedro. A pesar de esto, comí mi almuerzo sin quejarme y me retiré al basa de la casa, donde le pedí a mi hermana mayor que si mi madre preguntaba por mí, le dijera que estaba durmiendo la siesta.
Con sigilo, a eso de la una de la tarde, me subí por la cerca que nos separaba del patio de la casa del difunto. Luego, entre familiares y curiosos, atravesé la casa hasta llegar a la sala, que estaba llena de gente. En el centro de la habitación, sobre una mesa de hierro con ruedas y un bloque de hielo debajo, se encontraba el ataúd de don Pedro. Me acerqué un poco más para poder ver su rostro, que parecía de cera y tenía la nariz muy afilada.
En ese momento, llegó el padre Rosendo, el párroco español que ya había visto en varias ocasiones. Esta vez lo vi diferente, con un gorrito negro y una sotana del mismo color. Con una mirada seria, llamó al monaguillo con el agua bendita y comenzó la ceremonia. La hija de don Pedro, Francisca, estaba al lado del féretro llorando desconsoladamente. Me sentí mal al verla así, pero al mismo tiempo estaba emocionada por estar presenciando algo tan importante.
Las llamas de las velas parecían dedos encendidos que señalaban el acceso hacia el más allá. Un olor extraño y desagradable llenaba el lugar, como si formara parte de un plan para mantener al difunto en su lugar. A pesar de esto, todos los presentes lucían muy tristes y atentos al padre Rosendo.
De repente, algo inesperado sucedió. Mientras el religioso bendecía y rociaba con agua bendita el cadáver, se escuchó un crujido proveniente del ataúd. El padre Rosendo interrumpió la ceremonia y se escuchó otro crujido aún más fuerte. Todas las miradas se dirigieron al lugar de donde provenían los ruidos. Yo me sentía como una hormiguita asustada entre tanta gente grande que se azoraba y ni siquiera respiraba.
De repente, don Pedro se levantó lentamente, ante el asombro del cura y de todos los presentes. Se incorporó rápidamente hasta acordar completamente sentado y luego eructó fuertemente, causando una confusión en la sala. Todos comenzaron a gritar y a tratar de originarse por la única puerta que conducía a la calle.
En medio del caos, me pegué a la pared más alejada del muerto resucitado y observé cómo la gente corría y se empujaba para originarse. Luego de un tiempo, la escena se calmó y solo quedamos en la sala el