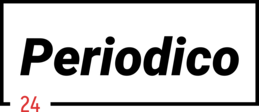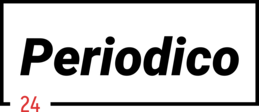El Palacio de Justicia se alza majestuoso bajo un cielo que refleja la lucha entre la luz y la tormenta. Esta imagen no solo es una descripción visual, sino también un reflejo de la realidad en la que se encuentra la sociedad peruana. El innovador proceso de destitución de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, aprobado por una amplia mayoría en el Congreso, ha vuelto a poner en debate los límites del poder y el verdadero significado de la ley. Esta situación nos recuerda que cuando la moral política carece de una base jurídica sólida, se convierte en una herramienta manipulada por intereses coyunturales. Este es el sexto cambio de presidente en menos de una década en el Perú, lo cual va más allá de ser una simple anécdota y revela una enfermedad institucional: la sustitución del juicio de legitimidad por el juicio de conveniencia.
El detonante de esta crisis fue un ataque armado durante un concierto en Chorrillos que dejó varios heridos y se convirtió rápidamente en un símbolo de la incapacidad del ministerio para garantizar la seguridad ciudadana. A partir de ese momento, la crisis dejó de ser un problema de gestión para convertirse en una crisis de percepción. El Congreso, actuando como un tribunal de conciencia, asumió el poder de decidir no solo quién debe gobernar, sino también quién es digno de hacerlo. Esta confusión entre moral y derecho, entre virtud y ley, es la raíz de toda inestabilidad institucional.
Pocas horas después de la destitución, el fiscal de la Nación eventual, Tomás Gálvez, anunció que solicitaría un impedimento de salida del país contra la expresidenta. Esta medida se basa en investigaciones abiertas en la Fiscalía de la Nación por presuntas irregularidades durante su mandato, así como en investigaciones en fiscalías provinciales especializadas en lavado de activos, donde se están investigando operaciones financieras relacionadas con su entorno político y empresarial.
El abogado defensor Juan Carlos Portugal advirtió en ese momento: “Toda persona tiene derecho a ser escuchada en igualdad de condiciones, sin que la política reemplace al debido proceso”. Esta afirmación, simple pero profunda, nos recuerda que la justicia no puede ser influenciada por el momento político. Aunque el caso aún está pendiente de resolución judicial, su sola existencia amplía la crisis: ya no se trata solo de la pérdida del cargo, sino también de la restricción de movimiento, la erosión de la reputación y la exposición pública. Cuando el control político se mezcla con el control penal, la línea que separa la justicia de la venganza se desdibuja, y el Estado corre el riesgo de autodestruirse.
El Tribunal Constitucional del Perú, en su sentencia 0006-2020-PI/TC, ya había advertido que el uso excesivo de la causal de incapacidad moral “puede poner en peligro la estabilidad democrática y distorsionar el sistema presidencial”. El expresidente del Tribunal, Óscar Urviola Hani, fue aún más contundente al afirmar: “La incapacidad moral permanente no puede ser interpretada a discreción política. Si no está debidamente probada y fundamentada, se convierte en un mecanismo de desestabilización en lugar de control”. Estas advertencias resuenan más allá de las fronteras del Perú, ya que toda la región enfrenta el desafío de conciliar la ética pública con la legitimidad constitucional. Ignorar esta frontera es abrir la puerta a la arbitrariedad disfrazada de virtud. El Congreso una vez más actuó como un poder constituyente de facto, sin límites claros ni definiciones objetivas.